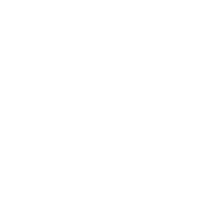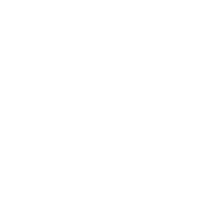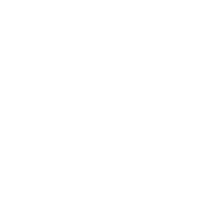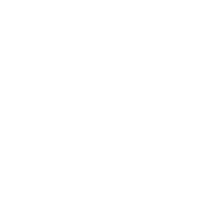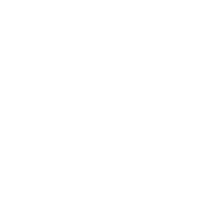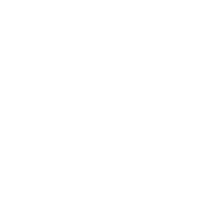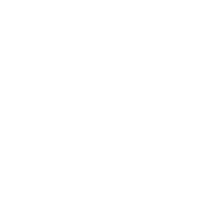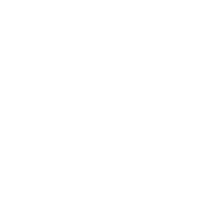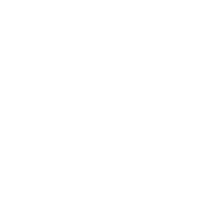
El artículo 757. Así vendí mi guion: Memento se publicó primero en Academia Guiones y guionistas.
Hoy continuamos con la serie de pódcast “Así vendí mi guion”, dedicada a ver cómo se escribieron y vendieron los guiones más famosos. Ya vimos El indomable Will Hunting, Rocky, Juno, Pulp Fiction, Being John Malkovich, Little Miss Sunshine, Bailando con Lobos, Stranger Things, Seven, Thelma y Louise, El club de los poetas muertos, Amores Perros y Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón. Hoy veremos una de las películas más innovadoras y representativas de las narraciones no lineales: Memento. Y, como venimos haciendo en la serie, nos lo va a contar su propio guionista y director, el inigualable Christopher Nolan. Yo soy David Esteban Cubero y esto es Guiones y guionistas.
Y esta semana es la última para apuntarse al nuevo reto: “Encuentra comprador a tu guion en 7 días” en la Academia Guiones y guionistas. Un reto práctico —en formato de 7 mails, uno por día— para que dejes de disparar al aire y aprendas a elegir a quién escribir, qué decir en el primer contacto y cómo hacer el seguimiento sin quemar puertas. Empieza el 15 de noviembre y los suscriptores de cursosdeguion.com tienen que apuntarse en la sección de retos; si aún no estás dentro, este es el momento perfecto para sumarte a la Academia y recibir el reto completo en tu bandeja.
Así escribí y dirigí Memento, por Christopher Nolan
Empezó en un coche, atravesando Estados Unidos. Me estaba mudando de Chicago a Los Ángeles cuando mi hermano Jonathan —entonces estudiante en Georgetown— me habló de un caso de amnesia que había visto en una clase de psicología. No era la amnesia “de película” de siempre, era amnesia anterógrada: alguien incapaz de fijar recuerdos nuevos, condenado a vivir en fragmentos de presente.
Mientras cruzábamos estados y cambiaba el paisaje por la ventanilla, la idea prendió: ¿y si contásemos una historia policial desde dentro de esa mente rota, de manera que el espectador se sintiera tan perdido como él? Ese fue el momento exacto: un coche, una conversación de hermanos y una condición neurológica que convertía la memoria en un mecanismo dramático.
Aquel trayecto fue más que un cambio de ciudad; fue el mapa de la película. Jon me iba soltando imágenes: notas garabateadas, fotos Polaroid, tatuajes, un objetivo que se reescribe cada pocos minutos. Yo escuchaba y pensaba en estructura, en subjetividad. Sentí que la forma tenía que ser el contenido: si el protagonista solo entiende el pasado a base de pistas, el público también.
Cuando llegamos a Los Ángeles, Jon volvió a Washington a terminar la universidad y a escribir un relato con esa premisa. Yo, en paralelo, comencé el guion. Durante meses nos mandamos borradores, puliendo en dos frentes la misma intuición: él en prosa, yo en cine.
Su cuento, “Memento Mori”, se publicaría después —ya con la película en marcha—; de ahí que el crédito del film sea “guion original”. Pero la semilla era la misma: un hombre que usa notas y tatuajes para reconstruir quién es y qué le han hecho. La chispa fue el cruce de carretera y conversación; lo demás fue disciplina y forma al servicio de esa idea.
Las reglas del juego: narrar hacia atrás
Yo no quería un “truco” de montaje: quería una regla. Si Leonard solo recuerda en tramos cortos y recompone su vida con notas, fotos y tatuajes, el espectador debía verse obligado a reconstruir exactamente igual. La pregunta se volvió formal: ¿cómo convertir la amnesia anterógrada en una experiencia de visionado?
La respuesta fue doble y muy simple: dos líneas temporales que no obedecen la misma dirección. Una, en blanco y negro, avanza en orden cronológico. La otra, en color, retrocede, escena a escena. Al alternarlas, el público entra en la sala con el mismo déficit que Leonard: siempre sabe menos de lo que acaba de ver, igual que él. Esa asimetría de información era el corazón del proyecto.
La estructura no nació para desorientar por capricho; nació para proteger la subjetividad. Si proyectaba linealmente, el espectador acabaría “por encima” del personaje, atando cabos que él no puede atar. Presentando las escenas en color al revés, cada nueva escena anula la falsa certeza de la anterior y te deja en el mismo borde cognitivo que Leonard.
La línea en blanco y negro, en cambio, te da un anclaje: un tiempo que sí progresa, una voz que reflexiona por teléfono, un ritmo que te empuja hacia delante. La colisión de ambas líneas en un mismo punto —la transición de B/N a color a través de una Polaroid— sella la promesa: forma y contenido son lo mismo.
Desde guion, lo trabajé como un sistema: las piezas en color debían encajar como una cadena de revelaciones por inversión temporal; cada eslabón te explica la causa de lo que acabas de ver como consecuencia. Pero necesitaba reglas legibles para quien leía el guion sin imágenes: especificar qué bloques iban hacia atrás, cuáles hacia delante y cómo se intercalaban. Una secuencia a contraluz que obligara al público a construir la fábula a medida que avanzaba el metraje.
Siempre que me preguntan “¿por qué así?”, vuelvo a la ética de la forma. La estructura de Memento no busca brillar por sí misma; busca impedir que el espectador conozca el pasado del protagonista hasta el momento en que él mismo lo “recuerda” (o cree recordarlo). La desorientación está medida: no es caos, es calibración. Por eso la línea B/N es nítida y progresiva, casi didáctica; y por eso las escenas en color son fragmentos que retroceden, pero con solapes breves y pistas visuales que te ayudan a situarte. Queríamos que el público sintiera el vacío de memoria… sin perderse de la película.
Del papel al proyecto
Yo había terminado un borrador que ya hacía exactamente lo que buscaba: obligar al espectador a reconstruir la historia como Leonard reconstruye su vida. Emma (mi entonces novia, hoy mi mujer y productora de todas mis películas) fue la primera en decirme: “Esto hay que moverlo ya”. Ella tenía el instinto del cuándo y el a quién.
En julio de 1997 le pasó el guion a Aaron Ryder, de Newmarket Films. Ryder me llamó con una mezcla de entusiasmo y precisión ejecutiva: aquello no era un “me gusta”, era un compromiso de lectura muy serio, con preguntas concretas de producción. A los pocos días, me soltó una frase que cambió el rumbo: “Es quizá el guion más innovador que he leído”. En su boca, esa palabra —innovador— no era adorno: significaba que veía una propuesta de puesta en escena clara, filmable y diferente, no un truco esotérico de guion. Y, sobre todo, que estaba dispuesto a pelear por ella dentro de Newmarket.
A partir de ahí, todo ocurrió deprisa. Newmarket no era uno de los majors, pero tenía algo que yo necesitaba más que un logo grande: convicción. Opcionaron el guion y asignaron 4,5 millones de dólares. Para un proyecto con esta estructura, era una apuesta real: ni demasiado dinero como para diluir el riesgo en compromisos creativos, ni tan poco como para rodar a la intemperie. Era el rango que obligaba a diseñar la película con precisión: duración de rodaje ajustada, equipo clave muy implicado, localizaciones que trabajaran a favor del noir contemporáneo que imaginábamos.
Con el respaldo de Ryder y Newmarket, comenzamos la fase de preparación. En paralelo se sumaron Jennifer y Suzanne Todd (Team Todd) como productoras —su experiencia era un ancla estupenda para un director que, como yo entonces, estaba consolidando su segundo largometraje—, y el proyecto empezó a tener la forma de una película que podía hacerse aquí y ahora, no “algún día”.
El guion funcionaba en lecturas por la regla formal; el plan de rodaje, por el realismo de producción: bloqueos pensados para que la inversión temporal fuera legible, una gramática visual que separase blanco y negro (cronológico) y color (inverso) sin confundir, y un mapa de escenas que facilitara al equipo técnico y artístico entender dónde estaba Leonard en su mente en cada momento.
La otra batalla fue el casting. Necesitábamos un protagonista capaz de sostener una emoción fracturada con una presencia muy concreta en cámara. Cuando Guy Pearce entró en conversación, vimos que podía dar esa mezcla de determinación y vacío, de voluntad y hueco de memoria. Con Carrie-Anne Moss y Joe Pantoliano se completó un triángulo que aportaba matices morales y afectivos, justo lo que la estructura pedía: personajes que no solo informan, desvían. En cada conversación con actores, volvía a lo mismo: “La forma no es un acertijo; es la ética de cómo vamos a contar la verdad de Leonard”. Esa claridad formal fue lo que permitió que todos nos pusiéramos de acuerdo muy rápido en cómo interpretar cada bloque.
Negativas, auto-distribución y recorrido festivalero
Cuando terminamos el corte que queríamos mostrar, hicimos lo que hace cualquiera con una película independiente que cree que puede encontrar su hueco: enseñarla a los grandes. En marzo de 2000 organizamos tres pases para distribuidores en Los Ángeles. La sala estaba llena de ejecutivos que ya habían leído el guion y venían con mucha curiosidad. Salieron elogiando la película, hablando de “talento”, de “audacia formal”… y, sin embargo, fueron pasando uno tras otro. La razón se repetía con pequeñas variaciones: “demasiado confusa para un público amplio”. En aquel grupo estaba también Harvey Weinstein: le gustó, sí, pero no la quiso. Fue un baño de realidad.
Lo paradójico es que fuera de Estados Unidos todo encajaba. Estrenamos mundialmente en Venecia (septiembre de 2000) y la reacción fue eléctrica: ovación en pie y una conversación crítica que nos abrió puertas en Deauville y Toronto. Con ese boca-oreja de festival, los distribuidores internacionales aparecieron sin resistencia: más de 20 países cerrados con relativa facilidad. En casa, en cambio, nada. Era como vivir dos realidades a la vez: el circuito internacional nos empujaba hacia delante mientras el mercado doméstico nos mantenía en punto muerto.
Ahí entró la decisión que lo cambió todo a nivel industrial. Newmarket, que había financiado la película, se cansó de esperar a que un “major” diera el paso y decidió distribuirla por su cuenta en EE. UU. No era su negocio principal y era un riesgo real: montar un estreno nacional exige músculo logístico, dinero y una lectura afinada del calendario. Pero Chris Ball y el equipo tenían una convicción sencilla: si no creemos nosotros, nadie lo hará. Newmarket Films nació como distribuidora de facto con Memento y, como contaría después su responsable de distribución, aquello empezó como un “one-off” y acabó siendo el comienzo de una línea de negocio.
El plan fue gradual. Arrancamos muy pequeño en marzo de 2001 (11 salas, fin de semana de apertura $235.488), y dejamos que la película creciera por recomendación: cada semana añadíamos pantallas en función de la demanda, hasta superar las 500. Era la antítesis del mega estreno de estudio; una curva ascendente pura.
Ese año hicimos otra cosa bien: no soltar el pulso de festivales. Tras Venecia, cerramos la gira en Sundance (enero de 2001), justo antes del estreno estadounidense. La estrategia nos dio algo más que prensa: nos dio contexto. La gente llegaba a la sala sabiendo que la propuesta formal no era un capricho, sino el núcleo del punto de vista. Críticos y programadores ayudaron a “traducir” el juego de blanco y negro hacia delante y color hacia atrás, y eso, para una película que exige participación activa, marca la diferencia.
Fue una lección que me llevé para siempre: hay proyectos cuya forma es también su estrategia de mercado. Si el relato te obliga a reconstruir, el estreno también puede pedir al espectador que lo descubra por recomendación, por curiosidad y por confianza. Ese fue el verdadero “trato”: un compromiso con la película, sin atajos.
Qué cambió para mí después de Memento
Lo primero fue la sensación de que el “experimento” había encontrado público. Nuestra estrategia de estreno en EE. UU. —lento, boca-oreja, ampliando salas semana a semana— terminó con una recaudación doméstica superior a los 25 millones de dólares y unos 40 millones mundiales. Para una película independiente, formalmente áspera y auto-distribuida por Newmarket, aquello fue una confirmación de que la apuesta no se había quedado en el circuito de festivales.
La segunda consecuencia llegó por el lado del reconocimiento crítico y de la industria. Memento obtuvo dos nominaciones al Óscar (Mejor Guion Original y Mejor Montaje, para Dody Dorn). Ese gesto de la Academia nos puso en otra conversación: ya no era solo “el tipo que hizo una película rara que gustó en Venecia”, sino un director con una propuesta que la industria estaba dispuesta a validar en su máxima tribuna. Para mí, fue la prueba de que la forma —esa regla estricta de blanco y negro hacia delante y color hacia atrás— podía convivir con la emoción y con el interés del público general.
La tercera pieza cambió mi trayectoria profesional de manera directa: la puerta a Insomnia. Tras Memento, empecé a reunirme con estudios que antes habían pasado de la película; uno de los apoyos más decisivos vino de Steven Soderbergh, que llamó a Warner Bros. para decir, en esencia, “contratad a este tipo para Insomnia”. Ese empujón, sumado al interés del estudio al ver Memento, me colocó al frente de mi primer largometraje de estudio, con Al Pacino, Robin Williams y Hilary Swank, y bajo el paraguas de Section Eight (Soderbergh y Clooney). Fue el tránsito de la independencia más pura a un sistema mayor sin renunciar a la claridad formal.
En lo personal, el éxito de Memento solidificó dos alianzas que marcarían todo lo que vino después. La primera, con Emma Thomas: además de pareja y productora, se convirtió en el eje de todas mis películas posteriores; su lectura de los proyectos —cuándo moverlos, con quién compartirlos— fue y es parte del motor creativo. La segunda, con Wally Pfister en fotografía y con montadores y diseñadores de sonido que entendían la película como arquitectura de información.
Mirando atrás, Memento no me “convirtió” en otro director; me obligó a ser más exactamente quien yo era. Me demostró que podía llevar una idea radical —contar una historia desde la amnesia, con la forma como ética— a una audiencia amplia sin pedir perdón por la complejidad. Ese principio me acompañó en Insomnia, en Batman Begins y en todo lo que vino después: cada película tiene su regla, y el trabajo del director es hacer que esa regla sea clara para el espectador. Memento fue la prueba de aquel concepto.
Con Memento aprendí que la forma es una decisión ética. No elegí contar Memento “al revés” para impresionar; lo hice para proteger el punto de vista de Leonard. Y cuando la forma nace del personaje, todo el equipo entiende la película: actores, foto, montaje, sonido. La regla deja de ser un capricho y se convierte en un mapa.
También aprendí que no esperes permiso. Llamamos a todas las puertas y muchas se cerraron. La película existió porque quienes podían financiarla y distribuirla creyeron antes de que el mercado creyera. A veces “vender tu guion” no es firmar con un gran estudio, sino demostrar la propuesta hasta que el público te da la razón.
Y el tercer aprendizaje es que el espectador es más valiente de lo que crees. Si le das una promesa clara —“vas a reconstruir esta historia con el protagonista”— te sigue. No le tengas miedo a la complejidad; tenle miedo a la confusión. Complejo y confuso no son lo mismo.
Y, por último, algo muy simple: cuida a tus cómplices. Sin Emma, sin Jonathan, sin los productores que apostaron, Memento se habría quedado en aquel coche, como una buena conversación entre hermanos. El cine, incluso cuando parece un rompecabezas, es un deporte de equipo.
El artículo 757. Así vendí mi guion: Memento se publicó primero en Academia Guiones y guionistas.
Otros episodios de "Guiones y guionistas"
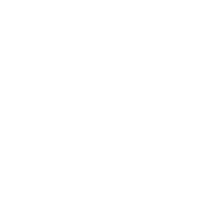
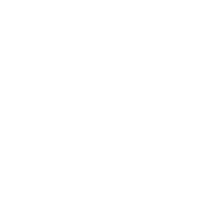
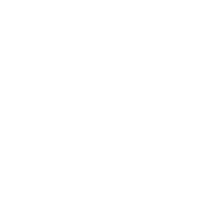
No te pierdas ningún episodio de “Guiones y guionistas”. Síguelo en la aplicación gratuita de GetPodcast.